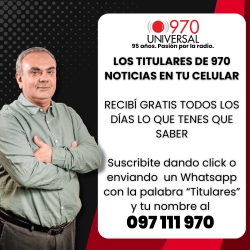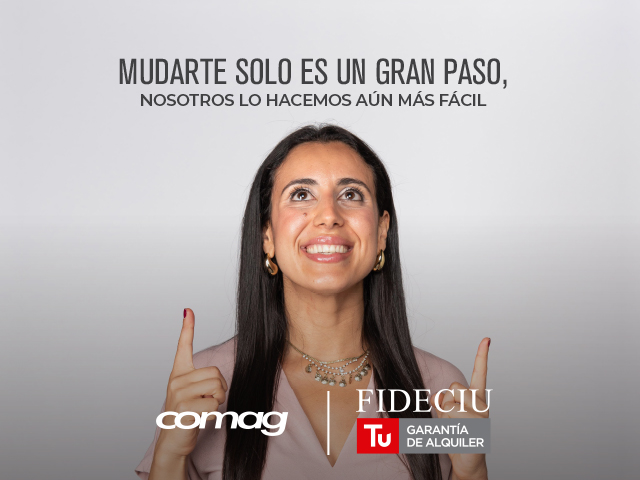Columna de Alejandro Giménez
Orígenes – Los romanos en la antiguedad tenían sus bacanales, en honor a Baco, dios del vino. El nombre data de fines del siglo XV, y tiene su mayor difusión en el XVIII. Se relaciona con carnal, carne y vino, comilonas, el disfraz, la máscara, lo que significa inversión de papeles.
Para el antropólogo Daniel Vidart viene del latín “carnelevare”, que es “quitar la carne”, un “pórtico festivo” que se desata desde el miércoles de ceniza hasta el Domingo de Ramos, lo que el catolicismo llama la “cuaresma” (40 días). Los días de carnaval significaban en el mundo renacentista y barroco el triunfo de la carne humana y la desmesura sexual. En virtud de los excesos en esos días previos a la cuaresma, otra acepción es la de carnestolendas, que alude al “domingo antes de quitar las carnes”, la fiesta deviene en pagana, ya que es desconocida por el catolicismo. También se habla de la fiesta de Momo, dios griego de los escritores y poetas, cultor de la burla, la ironía y el sarcasmo. En el siglo XVIII ese desenfreno se traslada a América.
“El carnaval bárbaro” – José Pedro Barrán en su “Historia de la sensibilidad en el Uruguay” señala que en ese período de cultura bárbara (1800-1860), se viven tres días de gritos, desenfrenos, con la suspensión de trabajos y de sus reglas. “Comer, beber y fornicar”, según recuerda Milita Alfaro. Agua desde las azoteas, harina, huevos, quebraduras y puñaladas. El gobernador de Montevideo entre 1897 y 1804 José de Bustamante y Guerra intenta prohibir las guerras de agua, con penas que iban desde prisión para los blancos y trabajos forzados para los negros. Vidart sostiene que “el pueblo se representa a sí mismo”. Barrán habla de “pasiones sueltas, la liberación absoluta”.
“El carnaval disciplinado” – En 1873 el Estado intenta ordenar la fiesta por medio del llamado “Edicto de Carnaval”, hasta fijando el tamaño de los pomos, primero de menos de 15 cm (1883) y luego de menos de 10 cm en 1892 . Ese año se realiza el primer desfile en Montevideo, de Ciudad Vieja a Ejido, en donde conviven cabezudos, petardos, disfraz y travestismo.
En 1874 se produce el primer concurso de agrupaciones en la Plaza Constitución, lo que marca el cambio a la modernidad, la fiesta civilizada, a la europea, como en Niza o Venecia. Aparece la crítica política, hasta en el nombre de las comparsas en 1878: Galerudos del Pueblo, Efectos de la crisis y Los Hermafroditas.
Las tertulias de disfraz en el Club Uruguay, Hotel del Prado, Hotel de los Pocitos, Teatro San Felipe y Teatro Solís. El arlequín (el diablo seductor y tentador), el pierrot (la máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos) y la colombina (musa y confidente) son personajes que vienen de la Italia del siglo XVI, y trajes clásicos en aquellos bailes.
En 1890 aparece un lugar público muy característico de nuestro carnaval hasta hoy: el tablado. El primero estuvo ubicado en 18 de Julio y Rivera, en donde hoy está una estación de ANCAP, plaza Silvestre Blanco, terrenos de Saroldi. En 1894 se otorgan premios al canto, a la música, a la letra y el traje. Es el carnaval de escenario, con 5 tablados en 1896, 22 en 1903 y 300 en la década hacia 1930. Cada escenario tenía su concurso, por lo que se explica por qué es el carnaval más largo del mundo. Y aumenta el interés en mejorar vestuarios y escenografía. José Cúneo, José Belloni, Guillermo Laborde participan en la confección de esa decoración, lo mismo que Guma Muñoz del Campo en vestuario. En los desfiles los carros abordan temas exóticos, como las mil y una noches, Egipto, Roma.
El Estado batllista vincula el carnaval con el turismo, a través de la Comisión Municipal de Fiestas. La fiesta es la “Cara festiva del pequeño país modelo”, y convoca cada año a 20.000 extranjeros en Montevideo, la mitad desde Argentina.
“Carnaval a la uruguaya” – Según Vidart, se conjugan “dos humanidades”: la africana y la europea. Las comparsas de candombe tienen su primer concurso en 1905 y la llegada al Uruguay de la murga “La Gaditana” en 1908, impulsa al nacimiento de nuestra primera murga, “la Gaditana que se va”, que tiene en Pepino, José Ministeri, el inventor hacia 1918 de la batería actual de redoblante, bombo y platillos.
El batllismo a través del carnaval y el deporte promueve la ciudadanía, la integración y la democratización. A mediados de siglo las reinas y cabezudos, desfiles y corsos (las primeras Llamadas fueron en 1956), y los bailes en el Sudamérica, Palacio Salvo y Teatro Solís, con los Lecuona Cuban Boys, D´ Arienzo, Xavier Cugat, Alberto Castillo concitaban la atención.
Con el nacimiento de DAECPU en 1952 comienza el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, aumentando la profesionalización de esta actividad, pasando de un público protagonista a uno espectador. Aquel año fue en el Teatro de Verano (inaugurado en 1944) pero luego pasó por el Velódromo Municipal, Estadio Centenario, Palacio Peñarol, Teatro Solís y a partir de 1972 vuelve al escenario del actual “Ramón Collazo”, hasta hoy.
Vidart en 1997 define al carnaval montevideano como “un espectáculo a cargo de los otros (…) que se vive en forma distanciada”. La murga es para este antropólogo “representación para que el pueblo juzgue” y “un fenómeno político”: Dice Araca la Cana en 1972: “Hoy votando no es seguro/que a tu lema ayudarás/pues el voto/quizás no aparecerá”.
Puede decirse que hay un carnaval uruguayo, con manifestaciones fronterizas, como el de Artigas, Melo y Rivera, que oscilan entre una interesante mezcla de culturas y la banalización.